José Bianco El teatro del viento
Nombre de usuario o dirección de correo
Contraseña
Recuérdame
Debo emplear la primera del singular para referirme a Pepe Bianco. Los recuerdos personales se mezclan con los menos (¿o más?) personales de la lectura de sus textos, desde mis tardes juveniles en la biblioteca "Miguel Cané" de Buenos Aires, donde sus libros se confundían con los de su padre, un profesor de historia constitucional y político a rachas. Así los textos de José Bianco padre, como en alguna ocurrencia fantasmal de su hijo, se atribuían a éste y databan de años anteriores a su nacimiento. Allí pude recorrer los cuentos de su primer título, La pequeña Gyaros, que él se ocupó en borrar de su catálogo, salvo alguna pieza suelta.
Dije lo anterior porque, valga la insistencia, evoco siempre a Pepe viniendo de antes, de una Argentina desaparecida ya cuando nos tratábamos, desde fines de los sesenta. Pepe tenía la edad de mi padre y había disfrutado de los años prósperos, confiados e insensibles de la década alvearista, los años llamados locos pero que, para la Argentina, fueron los más sensatos de su historia.
De aquella Argentina asordinada, de buenas maneras y sofocadas ansiedades cosmopolitas, Pepe había aprendido una suerte de moral de la reticencia, que aún hoy se palpa en su literatura. No decirlo todo, escribir a sabiendas de que muchas palabras quedan atrapadas en la boca y otras apenas salen entre dientes. Una Argentina que, para gente como él, se reducía a un par de barrios de Buenos Aires, los de silenciosas calles con árboles pródigos, cines esquivos, librerías políglotas y restaurantes con escaparates condenados por cortinillas blancas. De allí se partía a Europa, o sea a París, o a alguna estancia en la llanura o a una casa a la orilla del Atlántico. Aquella era una Argentina enigmática, sobre todo para un escritor que, alimentado por la ilustre enciclopedia europea, se preguntaba qué hacía escribiendo en español junto al estuario mal llamado Río de la Plata.
La respuesta de Pepe fue la de un traductor que dejó algunos trabajos memorables: Valéry, Henry James, Stendhal. De ellos surgieron hasta algunas frases hechas, como "una vuelta más de tuerca". Fue, también, la respuesta de un lector que precedía al traductor y, finalmente, la de un escritor reticente, que amaba la escritura pero desconfiaba de ella, temía sus sublevaciones y estaba pendiente de apagar ecos y resonancias interiores, como cuando aconsejaba vestirse fingiendo que no se había puesto ningún cuidado en la ropa: Not overdressed, please. Pepe fue, en todo, deliberadamente gris, porque el gris domina, de modo disimulado, todos los colores. Con todos se mezcla y a todos matiza hasta volver a su elocución en voz baja, dispuesta a las ambigüedades y las discretas sugestiones.
El resultado es una obra contenida y parca, que suma un libro de cuentos ya mencionado, un par de nouvelles (Sombras suele vestir, Las ratas), una novela más extensa, La pérdida del reino, y una multitud de obra suelta y dispersa que convendría reunir exhaustivamente, ya que ha sido objeto sólo de ediciones parciales: Ficción y realidad (Monte Ávila, 1977), Homenaje a Marcel Proust seguido de otros artículos (UNAM, México, 1984), Ficción y reflexión (FCE, 1988) y un par de series en Cuadernos Hispanoamericanos (no 516, junio de 1993, y no 565-566, julio-agosto de 1997). De estas misceláneas, según cabe observar, ninguna ha sido publicada en la Argentina, lo cual dice bastante acerca de su posición esquinada dentro del propio país.
En parte, este sesgo de Pepe se debe a su ya señalada reticencia. El gris tiene la virtud de no distinguirse a primera vista y exige una mirada especialmente atenta. En parte, su situación se debe a su difícil encasillamiento dentro de las costumbres literarias argentinas de su época. Ni realista ni fantástica, ni preciosista ni neorromántica, por seguir categorías al uso, la obra de Pepe cabe en una de sus frases postreras, cuando estaba internado de última enfermedad, en el otoño argentino de 1986 (no creo casual que el hecho coincidiera con mi vuelta al país, tras diez años de emigración). Pepe se estaba muriendo y a un amigo que intentaba cuidarlo le dijo: "Dejame de joder. Soy un hombre libre." Sí, desde luego, la cercanía de la muerte libera, tanto como esclaviza el arraigo a la vida, pero hay algo más, algo como un reclamo de no encasillamiento desde la reticencia misma.
Cuenta un tercer inciso a recordar y es que Pepe, el gris Pepe, vivió largamente entre el relumbrón de Borges y la tiranía de Victoria Ocampo. En ambos casos, se le adjudicaba el segundo plano. Como secretario de Sur durante casi treinta años, circuló entre ambos extremos. Victoria, una mujer emprendedora y rica, a menudo irregular en sus decisiones públicas, como el mismo hecho de escribir y dirigir una editorial, era una persona que........

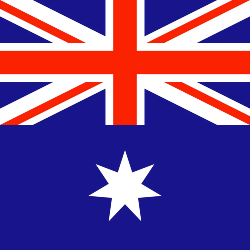

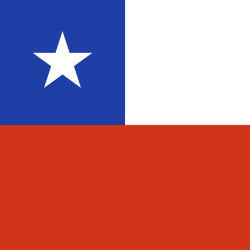














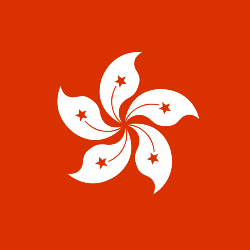



 Toi Staff
Toi Staff Sabine Sterk
Sabine Sterk Gideon Levy
Gideon Levy Mark Travers Ph.d
Mark Travers Ph.d Waka Ikeda
Waka Ikeda Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Grant Arthur Gochin
Grant Arthur Gochin
