Una condición excepcional
Nombre de usuario o dirección de correo
Contraseña
Recuérdame
Todos habían envejecido.
Después de esa lluvia de cenizas verdes bajo un cielo totalmente despejado, todos habían envejecido.
Mujeres y niños, hombres maduros y ancianos, a todos se les puso el pelo blanco, se volvieron calvos, y los dientes se les aflojaron o se les caye-
ron. Unos más, otros menos.
El paisaje humano realmente era desolador. En los bancos de los parques y en los sofás de los vestíbulos de los hoteles, y hasta en las sillas de los dentistas, algunas personas se habían quedado sentadas en una extraña inmovilidad, sin revelar si estaban muertas, descansando la edad avanzada o solamente tomando una larga siesta.
Lo más curioso para mí fue ver a hombres y mujeres detrás del volante de un coche, un autobús o un camión de carga delante de un semáforo en siga sin poder oprimir el acelerador o mover el freno, los brazos flácidos, las manos manchadas,agarrotados por la parálisis, acartonados por la falta de ejercicio físico o simplemente vencidos por la debilidad. Aunque algunos, miopes o con cataratas, senectos de los pies a la cabeza, simplemente no podían ver lo que estaba delante de ellos (ni lo que estaba detrás). Cho-cho-cho-chochez parecía ser la voz uniforme de los vehículos.
Un vocabulario de ancianidad acudió a mi mente; palabras como vejarrón, carcamal y cotorrón se me pusieron en la punta de la lengua. Ochentón, noventón y centenario me salieron al paso, no sólo como adjetivos sino como ejemplos vivientes, inmediatos, deplorables.
Una arrugada inercia recorría la ciudad de Buenos Aires, de Villa Devoto a La Boca, de San Martín a Lomas de Zamora, de la Ciudad Universitaria al Cementerio de Flores, pasando por el Parque Chabuco, a través de los clubes atléticos, los cuarteles y los campos hípicos. Dije arrugada inercia, pero bien pude haber dicho una amarga nostalgia, una tristeza ciega, una desazón provecta.
En el momento en que ocurrió la tormenta yo estaba en el estudio de mi casa viendo por la ventana esa lluvia finísima caer del cielo verde. Cuando salí a la calle, me encontré en una ciudad de viejos.
Me di cuenta de ello en la esquina de mi calle, porque esperando el cambio de luz del semáforo descubrí que todos los peatones, absolutamente todos, se me quedaron viendo, asombrados por mi condición privilegiada y no sólo eso, sino varios de ellos, con pasos lentos y movimientos torpes, se acercaron a mí para observarme de cerca y palparme con ganas de cerciorarse de que no estaban soñando.
Comprobé este hecho extraordinario en una confitería de la Recoleta cuando me miré de cuerpo entero en el espejo. Allí me di cuenta de que yo, solamente yo, Luis Mario Andino, yo, pintor sin nombre y sin éxito, residente en un edificio sin número, paredes escarapeladas y techos decadentes, yo, el hombre sin futuro económico, yo, el pretendiente no correspondido por muchísimas mujeres, yo, yo entre todos me había quedado joven, resplandeciente y bello. Al apreciarme en el espejo pude colegir la variación de los setenta y siete recovecos de la mirada.
Tenían razón en admirarme, aunque como pude pretendí ignorar la diferencia entre esa generación caduca y mi persona, así como los ricos tratan de disimular su riqueza ante una legión de pobres y muertos de hambre.
En la Plazoleta me crucé con docenas de mujeres bien quemaditas por el verano rijoso, aunque en la cara llevaban la expresión de la juventud defraudada. Luego, frente a los cines y restaurantes de la Recoleta presencié una alucinante eclosión de Lolitas en flor, cuyos cuerpos intimidaba un calor impertinente.
En el conjunto carnal localicé a la más atractiva: Ana Mora, la hija de una actriz famosa en Madrid y Buenos Aires y una de esas mujeres que uno lamenta perder sin nunca haber tenido. Andaba con Osvaldo Ruggiero, un actor alto y corpulento, guapo y simpático, que era la estrella de la compañía Recuerdos son Recuerdos.
Aunque este individuo había sido un cacho de mala suerte en mi vida ahora estaba hecho un cascajo, era más viejo que la sarna. Su mirada hostil (emergida de unos ojos náufragos en órbitas aguadas) no me impresionó. Su mueca amenazante me tuvo sin cuidado, y más aún su cara de huevo hervido. A disgusto consigo mismo, seguramente me odiaba. Por sus celos agresivos percibí que estaba enamorado de ella.
Ana estaba visiblemente mortificada por tener la carne flácida, el pelo color cebolla y el rostro ajado. Vestía pantalones apretados sin nada debajo, llevaba sandalias blancas e iba peinada a la última moda. Esforzándose por tapar con los labios sus dientes podridos, apenas me sonrió. Y me miró benignamente. Con su amigo no fue así, le arrojó una mirada llena de desdén e impaciencia, casi airada. Por lo visto, no ocultaba sus emociones.
Tranquila siguió adelante, con cansancio, aunque con el entusiasmo de una veinteañera mimada. Mas al reparar yo en sus pupilas agoreras, difícilmente pude pensar que hasta el día de ayer ella era el epítome de la belleza en la tierra, la rosa carnosa de Avenida Caseros.
Porque, a pesar de su corta edad, Ana Mora ya había sacado de quicio a más de un hombre maduro, y provocado divorcios, y el suicidio de un ruso de setenta años que se echó por la ventana de un quinto piso.
Lo único lamentable es que Ana Mora pasó tan ausente a mi lado que estoy seguro de que no se dio cuenta de que yo me hallaba a diez metros de distancia de su adorable persona de pechos caídos, caderas caducas y piernas flacas.
Otra cosa, nunca se me había ocurrido antes preguntarme si ella había asistido a la exhibición privada de la película Por la Avenida Corrientes, donde pasé mirando a la cámara en medio de la multitud sabatina. No se me ve el cuerpo ni la cara, pues bajo la llovizna me encubren un impermeable y un sombrero. En la escena parezco una sombra parada, qué digo, un recuerdo.
El triunfo sobre mis rivales, incluido Osvaldo Ruggiero, y sobre miembros más oscuros de mi generación, y de las posteriores, era evidente y me había resultado fácil, pues qué competencia podían representar galanes color piñón y vejetes apolillados. El estado de gracia con que me habían beneficiado los dioses, tanto los cristianos como los paganos, gracias a mi personalidad irresistible y mi conducta intachable, era real.
La pareja de cabellos blancos y párpados cansados se internó en la decrepitud colectiva, sin reparar siquiera en mi mano que les decía adiós. En particular a él, a quien hubiera querido borrar mágicamente del momento y de la calle. La lenta muchedumbre los cubrió con su espalda. Me sentí dueño de la situación.
Con toda seguridad, desde hace tiempo los dioses de la excepción tenían sus antenas solares vueltas hacia mí, sus baterías cargándome de genes y energía, infiriendo que yo, sólo yo, era un sujeto de estudio y seguimiento en la calle. Mi único problema ahora sería el de que no se me subieran los humos a la cabeza, de que no me volviera demasiado pagado de mí mismo y me durmiera en mis laureles. Me prometí que cada mañana debía jalarme el pelo frente al espejo, diciéndome: "Sos mortal".
Poco después me topé con un escuadrón de hombres decrépitos cabeza de pavo. Entre ellos iba el pintor Arnulfo Mendoza, un vejestorio descolorido, un artista emprendedor cansado de la vida, un malévolo mirón de mandíbulas maltratadas. Había hecho un retrato de grupo de los hombres cabeza de pavo sin sospechar que también la suya era una cabeza de pavo.
Detrás de los hombres surgió Francisco Marinelli, un vendedor de juguetes antiguos, un abuelo sin nietos, un optimista con los ojos tan cercanos uno de otro que parecía cíclope. Ya no necesitaba reírse, de aquí en adelante llevaría la boca abierta. Brillaban cosas en los dedos de sus ambas manos. A imprudente distancia, me espetó:
¿Sabes por qué traigo tantos anillos? Porque soy una loca.
Aquí descansan quienes nos precedieron en el camino de la vida
es un lugar respetable que debe ser respetado
no fije carteles ni inscriba leyendas.
Ese aviso dirigido a los vivos escrito con letras borrosas sobre el muro de tabiques del cementerio de Junín, con su pórtico de estilo dórico, me pareció ajeno a mí. Sus cruces negras en la reja negra, sus mausoleos y tumbas, sus muertos ilustres, Domingo Faustino Sarmiento y Eva Duarte de Perón, me resultaron tan triviales como las mesas de plástico embrocadas una sobre otra en el pasillo de la cafetería.
En principio, para contradecir al escritor Jorge Luis Borges, no se me hizo hermosa la serenidad de las tumbas, ni las que encerraban a doctores y militares y a solemnes desconocidos de la burguesía reinante. Requiescant in pace. Detrás del ajetreo no hay más que muerte.
Recargado en la pared pintada de blanco de la iglesia había un mendigo, mi mendigo, con la mano extendida hacia la noche esperando que le cayeran pastillas sicotrópicas de una mano caritativa. No vestía harapos. Era pura fachada, debajo de los pantalones y la camisa (que no envolvían piernas ni brazos) estaba en cueros. Y no traía zapatos. Y estaba tieso. Inútilmente mi ojo morboso buscó una reacción en su cara cadavérica: sus clavijas estaban desvencijadas.
Seguí caminando,........

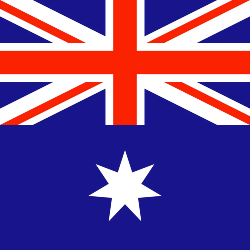

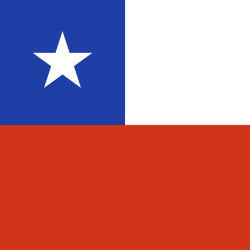














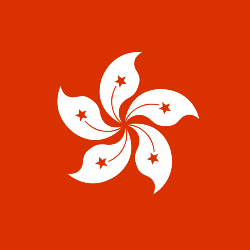



 Toi Staff
Toi Staff Sabine Sterk
Sabine Sterk Penny S. Tee
Penny S. Tee Gideon Levy
Gideon Levy Waka Ikeda
Waka Ikeda Grant Arthur Gochin
Grant Arthur Gochin Rachel Marsden
Rachel Marsden
